Hay una razón por la que nos encantan las distopías y aquí te la decimos
Las novelas y películas distópicas gozan de gran popularidad. Descubre las razones de nuestra obsesión por estas ficciones en este artículo.
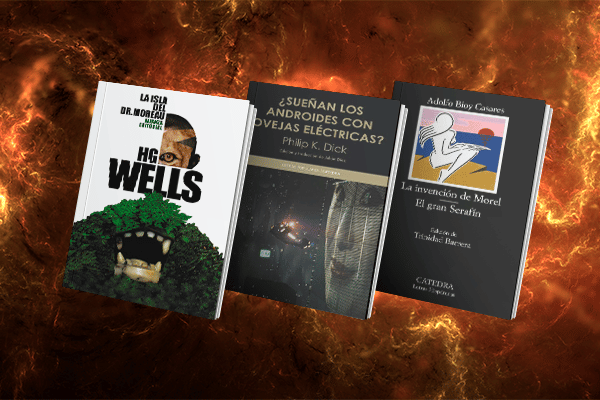
Las novelas y películas distópicas gozan de gran popularidad. Ejemplo de ello son la gran cantidad de libros que se editan sobre futuros catastróficos y países totalitarios, como el anime Titán de ataque (Shingeki no kyojin en el original japonés) o las sagas juveniles Los juegos del hambre, Maze Runner o Divergente (best-sellers adaptados al cine).
Las distopías nos encantan y siempre buscamos más.
Pero ¿qué es una distopía?
A grandes rasgos, una distopía es la representación de una sociedad ficitica —generalmente ambientada en el futuro— controlada por un poder totalitario e imperfecto que nadie desea. En las novelas, películas y series distópicas encontramos sociedades controladas y oprimidas por un estado omnipresente. A menudo, las distopías se asocian con futuros apocalípticos, con los desastres nucleares y la destrucción medioambiental.

No podemos comprender este término sin mencionar a su contraparte (o complemento): la utopía. Este término tiene su origen en el libro Utopía (1516), de Tomás Moro, en el que habla de una isla cuya sociedad convive en armonía y en perfecto orden. Es decir: un lugar perfecto e idealizado.
El surgimiento de las distopías
A finales del siglo XIX, las corrientes de pensamiento en auge hallaron esas fisuras en los ideales de la Ilustración y comenzaron a denunciar los males de la industria y la tecnología, como H. G Wells en La isla del Dr. Moreau, o Julio Verne.
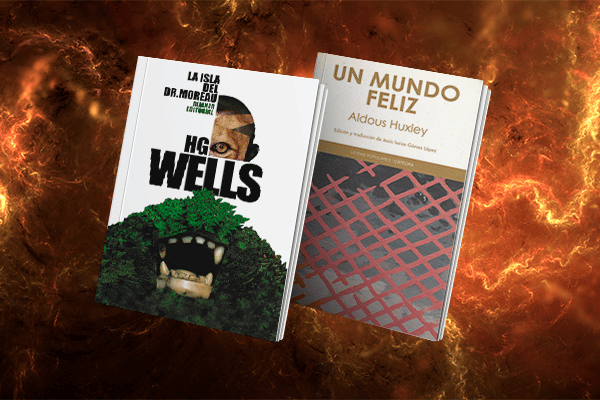
En el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, esta visión pesimista del mundo moderno se asentaría con la publicación de ficciones como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Nosotros, del ruso Yevgueni Zamiatin o Eugenia, del yucateco Eduardo Urzaiz.
A partir de entonces, las sociedades distópicas no dejaron de obsesionarnos, pero ¿por qué nos encantan?
Siempre plantean un lugar peor
Desde la publicación de 1984, en la que George Orwell describe un sistema socialista en Inglaterra en el que se ejerce control total mediante el “Gran Hermano” (olvidemos aquel reality show), las distopías siempre presentan un lugar no deseado al que nos encaminamos potencialmente.
Desde los peligros de la tecnificación (Metrópolis, de Fritz Lang), el miedo a los gobiernos socialistas (1984) hasta las ficciones que tienen como tema central el mundo virtual, la inteligencia artificial y el dominio de las máquinas (Matrix, West World, Blade Runner o la novela de Bioy Casares, La invención de Morel).
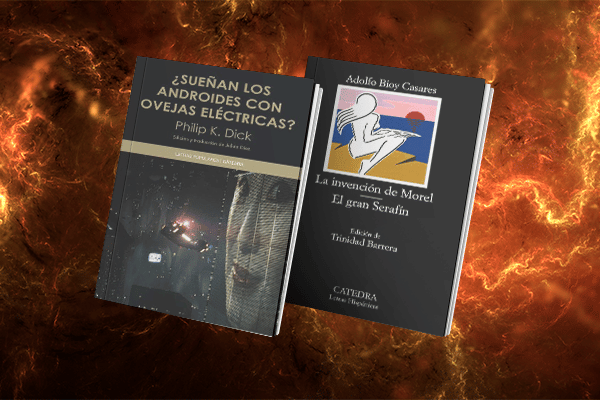
El común denominador: ese futuro que representan siempre es peor que el actual. Y esto, de alguna manera, nos hace sentir mejor como sociedad; después de todo, siempre se puede estar peor.
Las distopías nunca llegan
Por supuesto, ni la metrópoli tecnificada ni el control mental terminan por asentarse en las sociedades actuales. Este lugar peor e indeseado es inalcanzable, nuestra sociedad se acerca a un futuro distópico pero nunca llega.
No importa cuán peligroso sea el derrotero de la tecnología, el sistema político o la sociedad, nunca llegan al futuro distópico de la prevención del crimen mediante la eliminación de sospechosos de convertirse en asesinos, como lo plantea el anime Psycho Pass; o la impensada desaparición de la capacidad reproductiva de la raza humana (Los hijos del hombre de Cuarón, El cuento de la criada de Atwood).
Como lectores o espectadores observamos las distopías a una distancia cómoda, sentados en nuestro sillón. Tenemos la firme convicción de que no llegaremos a ese punto de quiebre, al menos no mientras estemos vivos.
Nos gusta sentirnos distintos
El individualismo siempre aparece en las distopías, es un carácter deseado. Hallamos un incesante deseo de libertad y un protagonista fuera de lo común, de la norma y el control.
En la película Brazil, de Terry Gilliam, o Akira, de Katsuhiro Otomo, hay una subversión, un desafío al orden impuesto. Nos identificamos con el o la protagonista porque es distinto, tiene deseos y un sentir propio, lejos de la tecnificación. Por supuesto, no es algo gratuito. En realidad, retoma el arquetipo del héroe, cultivado desde los orígenes de la narrativa.
Aunque lo parezca, las distopías no denuncian ni se desmarcan del capitalismo. Al contrario, nos hacen sentir menos incómodos con la idea de un futuro peor al que nunca llegaremos.
Las ficciones distópicas realizan un crítica incompleta a la sociedad que las enmarca. Pero este defecto no es determinante para tacharlas como algo intrascendente; sino para considerarlas como el inicio de una existencia consciente de forma individual y grupal.
Está en nosotros como lectores y espectadores tomar consciencia de nosotros mismos y el lugar en el que nos encontramos. O simplemente deleitarnos con las ficciones de mundos futuros sin mayor remordimiento.
Siempre podemos elegir entre la pastilla azul o la roja. ¿Tú cual prefieres?

























